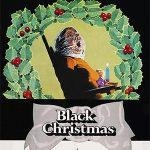MadS (2024)

A la hora de sentarme a escribir el análisis de una película, nunca tengo muy en claro por dónde empezar o qué camino tomar: generalmente hago lo que dicta el corazón, lo que en ese momento siento, lo que me dejó dicho exponente a nivel emocional. La verdad es que, lejos de seguir una fórmula, se puede comenzar ahondando en las diferentes aristas que conforman a una película. La historia, aspectos técnicos, actuaciones, música, sonido, y tantos detalles más. Pero lo que a mí me impulsa a escribir, particularmente, es todo aquello que, como decía, me contagia o me genera algo, sea tanto positivo como negativo. Por eso mismo, ninguna de mis reseñas son iguales en cuanto a estructura, porque siempre hay algo que, al menos para mí, tiene más peso que otra cosa. En una reseña puedo hablar de las actuaciones si lo siento necesario, y en otras puedo, quizás, ni siquiera nombrar este apartado. Mientras miraba MadS (2024) me surgieron muchas preguntas, pero fue una de ellas la que me impulsó a comenzar a tomar nota: ¿debería ser importante un tecnicismo como el plano continuo para definir una película? ¿El hecho de que la película esté filmada en una sola toma, en un solo plano secuencia, influye realmente sobre el resultado final?
Esta forma de filmar una película requiere, sin duda, una preproducción muy minuciosa. Ensayos, pruebas, mucha planificación y un buen manejo de la improvisación por parte de los actores frente a cualquier problema que se presente. Que hay un trabajo importante detrás nadie lo niega. Y eso saca a la luz una pregunta que siempre genera polémica: ¿el hecho de que a los realizadores les haya costado mucho trabajo hacer la película, hace que la película sea “buena”? Separemos, primero, el concepto de “lo bueno y lo malo” lejos de la premisa del gusto personal.
Como siempre suelo decir en este sitio web, lo que vale es -al menos para mí- si a uno le gustó o no le gustó la película. Ese es el parámetro principal que nos moviliza. Pero aún así, la pregunta sigue siendo la misma. Una cosa es valorar más un exponente porque costó hacerlo, y otra muy distinta es que el análisis tenga que contemplar esa opción como una obligación sine qua non. Si no cuesta tanto hacerla, ¿vale menos entonces? Todo esto apela a una discusión larga y tendida, quizás motivo para un podcast que quiero hacer hace años y nunca encuentro ni con quién, ni cómo, ni cuándo. Pero, para redondear el concepto, creo que más allá del esfuerzo, lo que realmente importa es el resultado final, lo que nos deja, lo que nos transmite. Cosas más cercanas a lo emocional que a lo tácito.
MadS es interesante por lo que cuenta, independientemente de sus formas, de cómo lo cuenta. En este caso (como también podría ser el recurso de “cámara en mano”), la particularidad técnica de que esté filmada en una sola toma termina siendo un detalle, un condimento más que por momentos suma y por otros momentos, no, reparando en trivialidades como mostrar a una persona caminando de un lado a otro sin que suceda demasiado. Porque a decir verdad, los primeros 40 minutos de metraje son consecuencia de este detalle técnico, quedando presos de sus propios artilugios. En una cinta “común”, filmada y editada de forma “clásica”, esos 40 minutos podrían haber ocurrido en 15 o 20, quizás.
El que todo tenga que ocurrir sin cortes también impulsa a apurar ciertos sucesos y que no tengan demasiada explicación por su propia impronta. Hay cosas que no se entienden demasiado, y otras que ocurren y quedan en la nada, sin ser parte de la construcción de la trama. 1917 (Sam Mendes, 2020), Birdman (Alejandro González Iñárritu, 2014) e incluso el gran Alfred Hitchcock a finales de los 40s se comprometieron con esta búsqueda, pero con resultados diferentes. Obviamente, recurriendo a ciertos vericuetos para suplementar las complejidades técnicas de realmente filmar toda una película en una sola toma, pero en los tres casos, se notaba que lo más importante era la película, su historia y sus personajes, y no tanto la forma en cómo se estaba contando. Cuestión de prioridades.
Esta película francesa tiene muy buenas ideas. Incluso la construcción de toda la trama, lejos de ser original, es muy convincente y atrapante, manteniendo el interés de forma constante al menos durante la mayor parte del metraje. Pero como vengo diciendo, a veces se pierde en secuencias donde no pasa nada, donde vemos a una misma chica andando en una escena larguísima y vacía en gran parte, o la vemos llorando dentro de un ascensor sin mucha consecuencia… y el tiempo pasa, y cuando nos queremos dar cuenta la película ya está por terminar y se siente como si solo hubiésemos sido testigos del nudo de la historia, de un primer acto extenso que necesita su propia estructura para no perecer.
Porque hay cosas que no se terminan de entender, cosas que quedan relegadas en vistas de seguir la continuidad de lo que propone un único plano continuo. El actuar de varios personajes, el por qué de varios hechos y situaciones, el cómo, el para qué. No creo que sea necesario responder todas las preguntas en todas las películas que existen, pero sí creo que para generar una base, cimientos y contexto, hay que tener algunas cosas claras para que todo lo que venga después tenga su propio peso específico y se pueda disfrutar como tal. Salvo que estemos frente a un exponente del cine experimental y yo no lo haya comprendido. Quizás esta sea una remake de Un perro andaluz (Un chien andalou, 1929), de Luis Buñuel y Salvador Dalí y yo no lo sé.
Dejando el sarcasmo de lado, vale remarcar que sin duda se nota la mano de un director que podríamos decir que apareció a la par del nuevo extremismo francés. David Moreau, quien escribe y dirige la película, es responsable de Ils (2006), un home invasion crudísimo que le dio pie a que aparezca The Strangers (Bryan Bertino, 2008), con un planteo mucho más duro que la propuesta de Michael Haneke con su Funny Games de 1997. Moreau no fue demasiado prolífico como sus compañeros Alexandre Aja, Xavier Gens, Pascal Laugier o Julien Maury y Alexandre Bustillo, pero retoma el género del terror con esta cinta que, lamentablemente, siento que se queda a medio camino, a pesar del gore y algunas escenas fuertes y crudas.
Pero nunca queda en claro si estamos hablando de zombies, de psicópatas infectados o de imitadores de Harley Quinn. No es tanto que no exista una explicación (para muchas cosas no la hay), sino que la explicación no tiene peso, no tiene fuerza, y se termina sintiendo un tanto arbitraria. Soy de los que cree que, muchas veces, este tipo de personajes conllevan una metáfora mucho más grande de lo que se muestra (como en Dawn of the Dead o en Land of the Dead, del maestro George A. Romero)
La verdad es que MadS se termina haciendo corta. En su énfasis por mostrar cada una de las pequeñas situaciones (e irrelevantes, por momentos) que vivencian nuestros protagonistas porque una cámara los acompaña constantemente, pierde muchísimo tiempo en detalles innecesarios, alejándose de su interés principal. Por momentos se construyen buenos climas de tensión, pero se terminan diluyendo por la propia estructura. Nunca logra explotar, impactar, y todo queda a medias aguas. Quizás sea yo que me estoy quedando sin alma, como los ¿infectados? de esta película: no tengo duda alguna.
Pero si no puedo meterme en la historia, si no puedo sumergirme en la propuesta, si no puedo empatizar con algún personaje, es muy complicado que una cinta me genere algo, sobre todo cuando su mayor logro recae en un tecnicismo, por así decirle. Y volvemos al principio: todo el aspecto técnico está muy bien, tiene muy buenas ideas dentro de esa búsqueda, es muy loable el trabajo detrás y la búsqueda del director. Pero a mí, en consecuencia, no me dejó nada. No me transmitió nada. Tal como pasó con La casa muda (que luego tuvo su remake con Elizabeth Olsen como protagonista), lo que queda en el recuerdo de la película es su plano secuencia, y no la película en sí.